
I.
Erase una vez…
Nací en una clínica del barrio capitalino del Vedado, el 11 de septiembre de 1934, a pesar de que mi familia vivía en Batabanó, un pequeño pueblo de la costa sur de la provincia de La Habana. Sucedió así porque fui el primer nieto y mis abuelos quisieron lo mejor para mí, obligando al tacaño de mi padre a pagar los gastos. El tratamiento médico en un pueblo pobre no era igual al de una buena clínica en la capital. Los escasos y muy pensados relatos que me hicieron mis abuelos en mis años infantiles me hicieron pensar que mi madre, mujer de belleza extraordinaria, deshonró el nombre de la familia al abandonar a mi padre antes de que yo cumpliera los dos años. Mi progenitor, hijo de asturianos, de malas pulgas y gran avaricia, vio en mí reflejada la ofensa que le infringió mi madre y también me abandonó. Por aquel entonces se tomaba muy en serio las opiniones morales de los vecinos, por lo que mis abuelos huyeron de Batabanó, donde habían vivido casi cuarenta años, para no soportar la diaria vergüenza de mirar a sus coterráneos. Eso determinó que nos mudáramos para los suburbios de la capital, la bella ciudad de La Habana.
Mi mente comprendió lo que sucedía a su alrededor cuando ocupábamos la pequeña parte frontal de una humilde casa de madera situada en La Víbora, frente a lo que después sería la imponente iglesia de los Padres Pasionistas del Corazón de Jesús, la que vi construir desde sus cimientos hasta sus altas torres. Fui alimentado, al igual que otras dos tías y mi abuela, por los salarios que ganaban mi abuelo y mi tío Panchito como empleados de una empresa de ómnibus. Vivíamos pobres, pero decentemente.
Debido a que mis dos tías, Ocilia y Nidia, enseñaban el catecismo a los niños en la iglesia de los Pasionistas, el jefe de esos religiosos, en un gesto de gratitud, le solicitó a la dirección de los Hermanos Maristas, un prestigioso colegio situado en el barrio, que yo estudiara sin pagar. Cursé allí los años escolares correspondientes hasta el segundo año del bachillerato, porque cumplí con creces la única condición exigida por mis benefactores: ser uno de los cinco mejores alumnos de mi nivel. Notorios personajes fueron algunos de mis condiscípulos, deviniendo algunos en ministros y otros en mafiosos. Tal vez fue la etapa más feliz y despreocupada de mi vida, terminada abruptamente cuando a los doce años declaré que no creía más en la religión católica por la sencilla razón de que si existía realmente un Dios que nos amaba tanto y era tan poderoso, ¿por qué permitía entonces tanta maldad, tanta crueldad, tanta desigualdad, tanta miseria humana entre nosotros? Eso de que estábamos en la tierra para demostrar que éramos dignos de Él me pareció incompatible con el inmenso amor que nos tenía el Todopoderoso. ¿Quién que tuviera tanto poder dejaría a sus hijos al libre albedrío, rodeados de tantas y tremendas tentaciones, con el riesgo de perderlos sin remedio? Mi abuela se acongojó, convencida de que yo estaba loco de remate. Por aquel entonces mi abuelo estaba retirado y el único hijo que quedaba en el hogar, Panchito, era un alcohólico. El ingreso de la familia era de cuarenta y siete pesos mensuales y se pagaba veintiuno por el alquiler de la casa. Para reponerme la muda de ropa y los zapatos hacía cualquier trabajo, desde palear cemento en la construcción de una edificación por treinta centavos la hora, hasta cargar dos cubos de agua por cinco centavos, subiendo la empinada cuesta de la calle Vista Alegre, entre San Anastasio y San Lázaro, para abastecer las cisternas donde no llegaba el precioso líquido por falta de presión. Pero había mucha competencia. ¿De dónde sacaría el dinero para estudiar?
(continuará)







+de+uni2.jpg)
+de+PRE2.jpg)
+de+cepero.jpg)
.jpg)
+de+Copia+de+b2.jpg)



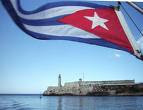
+de+cateral+havaba.jpg)
+de+cayococo5.jpg)

